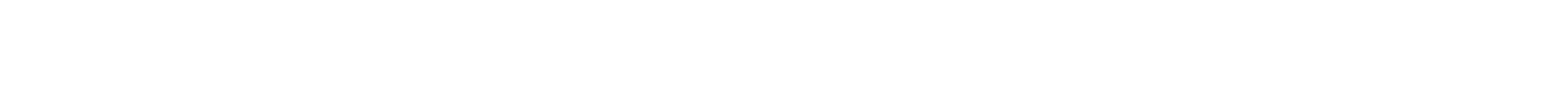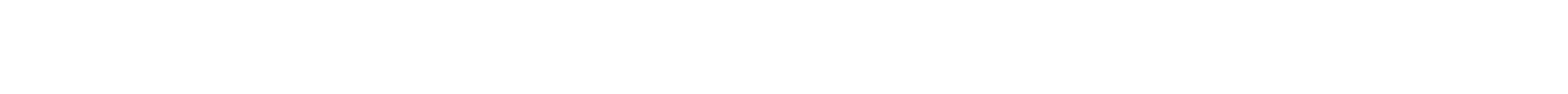Palabras aladas

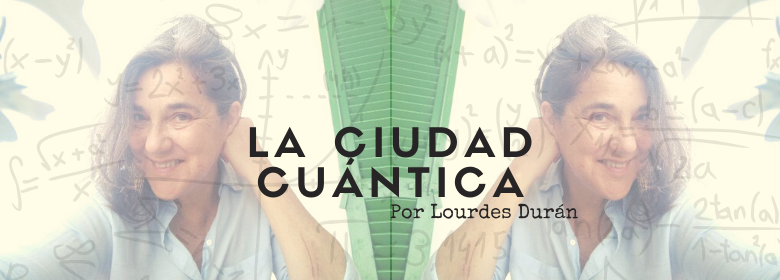
Palabras aladas
Celebramos el silencio de las ciudades, redescubrimos desde balcones y ventanas, franquicias de cabañas, los sonidos del cielo. En el habla, una sopa de palabras de nuevo cuño nos está alimentando desde entonces, en ese nuevo vocabulario que no sé muy bien si quiero incorporar a mi jerga, cada vez más silenciosa.
Un año después recreo otras voces, otros verbos, como muletas que me salvan de andar en este cacareo de virus y pandemia. De La Odisea de Homero surgieron las palabras aladas. La primera vez que leí tan bella expresión me acabé metiendo en el vientre de mi madre y puse la oreja a la boca de mi abuela. Después canté. Cuando comprobé que era verdad que el color de las aguas en Ítaca eran como las del vinoso ponto se me llenó la mirada de lágrimas, y eran cárdenas. Me abracé al mástil al leer en voz alta a mis compañeros de travesía cómo “la aurora de rosáceos dedos” nos brindaba un nuevo día. Necesito reafirmar que somos seres de trazo y habla. Por eso pongo la oreja.
“La primera idealización del pasado la debemos a la oralidad, al relato de los hechos remotos. La voz «que contaba cosas» ha venido diluyéndose en el tiempo, por eso carecemos de una audiencia atenta. Y otra cosa más, sin duda central: la ausencia de una voz que llega de lo antiguo impide que nos reconozcamos como eco, como efecto de una causa. Escribir es el temor a no poder reconocernos y a que llegue un día en que no seamos capaces de recordar ni de escuchar, a pensarnos como aquellas aves de Hölderlin, que abandonan sus cantos en la lejanía. Pasan por encima de nuestras casas. No se las oye”, escribe Ramón Andrés en Pensar y no caer, una luciérnaga en la oscuridad de los días.
Añoro el susurro del verbo pausado de mi abuela cuando deslizaba cuentos para que me durmiera. Me gusta escuchar a los cuentacuentos, quedé fascinada oyendo a los vociferantes cuentistas en la plaza de Jamaa el Fna, en Marrakech, porque daba igual que no entendiera. Me bastaba la música de su voz, batuta de los gestos de su cuerpo, de la expresión de su mirada, pero por encima, la voz. Una vez una amiga me dijo que soy oído atento, y lo cierto es que he dedicado la mitad de mi vida a escuchar lo ajeno, sus historias, sus quehaceres, sus desvelos. Me reconozco entonces en aquella cría desvelada, atenta a los tonos de la abuela cuando cada noche le narraba a los pies de la cama fábulas, muchas de ellas de miedo.
Será por esa nostalgia de la palabra alada que suelo perderme en las voces y los ecos de conversaciones callejeras, de bar, de autobús. A veces me divierto escuchando sin querer, en realidad oyendo, también al vuelo, esas palabras cotidianas que se dicen sin cortarse un pelo los unos a los otros. Esta misma semana, una mujer describía así a alguien, “es de un inteligencia sobrenatural”. No pude evitar girarme. Reprimí un ¡caray! Sin darse cuenta, aquella mujer tocó uno de los talones de Aquiles que enfrentan a científicos desde Darwin a Wallace hasta nuestros días: el origen natural o ¿sobrenatural? de la inteligencia humana. ¿Surgió de golpe o por evolución con el sapiens?
Rastreo y me topo con que, según el primatólogo Richard Byrne, “la alimentación jugó un papel tan importante en la evolución humana como para ser la causa del lenguaje oral”. O lo que es igual, si el habla y la escritura se tejen, las palabras se comen, los balbuceos se mastican, y digo masticar, porque al parecer, el desarrollo del habla viene precedido por ese momento en que un primate le dio un mordisco a la carne. Ese cambio cultural que nos hizo carroñeros, propició una transformación en el tamaño de nuestro cerebro que a su vez desencadenó otros cambios culturales. Pero esto es otra historia.
Yo hoy recuerdo las palabras aladas. Por cierto, se me atragantan las derivadas del virus. Me niego a masticarlas, cada vez soy más vegetariana, aunque no puedo sustraerme a la realidad: están hasta en la sopa.