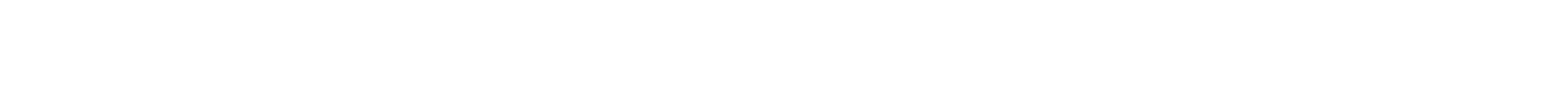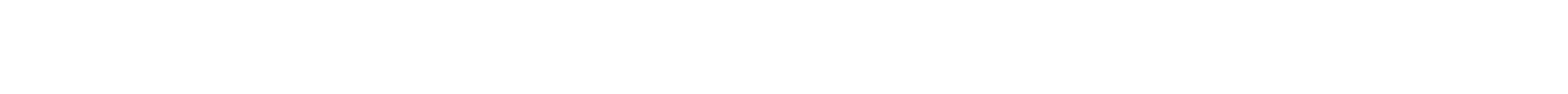La ciudad que no vemos (1)


La ciudad que no vemos (1), 02/04/2020
No sabemos cómo será Palma cuando la peste amaine o pase, como no sabemos cuando ha de amainar y cómo, y pasar del todo e irse por donde vino. Lo que sí sabemos es que humanamente será distinta porque los habrá, en el paisaje urbano, que faltarán (y aquí nos la jugamos todos). Eran y formaban Palma el escultor Pere Martínez Pavía y el antiguo concejal socialista –de cuando Ramon Aguiló fue alcalde– Miquel Dols, con nombre de poeta latinista. Ahora es como si pendieran, latentes, en el espíritu de la ciudad, pero cuando podamos salir de nuestro confinamiento ni uno ni otro estarán ya más y la realidad del reencuentro con la vida en la ciudad amortiguará el vacío. De ahí la necesidad del retrato.
Quienes más conocieron al escultor Pere Pavía fueron sus alumnos del colegio Lluís Vives, donde impartía clases de teatro, expresión corporal y mimo, al estilo del gran Marcel Marceau. Fue, académicamente, pionero de unas materias que aún no estaban consideradas por la escolástica ortodoxa y sus alumnos siempre se lo han de agradecer, como se agradece la presencia de aquellos profesores que también lo fueron de vida. Mi colegio era otro y nunca tuve a Pere Pavía de profesor, pero lo conocí en las galerías de arte de los 70, cuando sólo los artistas y algún despistado que se apuntaba a los canapés las frecuentaba. Luego llegaron los 80 y el dinero de los 90 y todo se convirtió en una gran instalación teatral, pero antes habían sido otra cosa y cuando uno se topaba con Pere y su mujer en las inauguraciones de la apoteosis, parecía hacerlo con un fragmento de aquella Palma de principios de los 70, cuando el arte todavía estaba alejado del dinero y todo era, digamos, más discreto y sentido. Como ellos.
Ambos formaban una silueta inconfundible del barrio de Santa Eulàlia. Ella, una de las hijas del lingüista Francesc de Borja Moll, detrás del taulell de Llibres Mallorca. Él, con su paso ligero, como de grillo, cruzando la plaza cara al Bar Moderno, siempre alegre y como si fuera a desmadejarse en su delgadez tan ágil. Pero la mayoría de veces iban juntos, del brazo, matrimonio eterno y de expresión lánguida pero con la alegría pronta y educada una vez empezaban a hablar contigo. Ella murió hace poco más de un año y Pere, sin dejar de ser él, dejó de ser el que era: cuando lo veías faltaba algo y todos sabíamos lo que era ese algo. Su escultura Parella –donde el hombre y la mujer son inseparables, fundidos uno en otro– era una metáfora de su vida. Ambos fueron, también, un fragmento inconfundible de la ciudad tal como la conocimos y las esculturas de Pere –Dona cosint, frente a la iglesia de Sant Miquel y Parella en la popularmente bautizada como Plaza del Tubo, recuerdo ahora– eran puro Pavía o Pavía en estado puro: ahí están y han de quedar y formar parte de nosotros hasta que dejemos de estar.
Pere Pavía tenía otra pasión: la fotografía, y en la época de la que hablo, principios de los 70, nos pidió al poeta Soler y a mí para hacernos un retrato a cada uno en su estudio. Fuimos divertidos una tarde hasta allí –no más de cincuenta pasos desde la terraza del Moderno– y nos lo encontramos bajo una luz muy blanca, con una vieja máquina alemana de fuelle y trípode, como si estuviéramos a principios del siglo XX y él fuera un sabio rodeado de artilugios misteriosos. Fue paciente, meticuloso y delicado: nosotros nos dejamos hacer. Esos dos retratos de dos jóvenes poetas –Guillem tenía 22 y yo 18, hace casi medio siglo– fueron y son estupendos. Nosotros ya no tanto.
En aquella época conocí a Miquel –entonces Miguel– Dols. Fue en la Facultad de Derecho donde cursamos juntos primero y segundo de carrera. Después me marché a Barcelona y él continuó aquí hasta licenciarse y pasar a formar parte del cuerpo profesoral de la Facultad. Pero aquellos dos años, tan importantes en la vida de cualquiera y más aún en esa época donde la dictadura daba sus últimas boqueadas salvajes y la Transición aún no había comenzado, unieron con una complicidad distinta y duradera a personas que nunca antes se habían tratado o conocido y que tampoco después harían vida en común, más allá de lo generacional. Modiano lo definió muy bien en este título: Una juventud. Fue nuestro caso y las asambleas estudiantiles nuestro territorio común, que disfrutamos juntos en la agitación desde posiciones aliadas.
Miquel Dols era un hombre de pelo difícil y trato cercano, ejercido desde unas formas de afecto que siempre pensé que eran su modo de protegerse de los males del mundo. Era cariñoso con todos en la distancia corta; en la media –quizá por su progresivo problema ocular– era distante. Dols fue un hombre solitario que no dejaba de insistir en amores, noches y comidas de amistad, pero ese fondo solitario le imprimía algo parecido a una timidez inicial que se deshacía luego, ya lo he dicho, en distintas formas tanto del cariño como del respeto. Éste al menos, fue el Dols que yo traté y que custodiaba una recámara donde desaparecer y no ser visto. Cuando ejercía su sentido del humor, nunca se extendía, como si hacerlo fuera de mal gusto. Siempre tuvo amigos mayores, como si sintiera la necesidad de cobijarse en una protección y consejo que no encontraba en sus iguales. Supo elegirlos, estableciendo también una alianza entre su vida privada y su vida laboral: Colau Llaneras, Juan Ramallo, Llorenç Rus, que fue su socio, Tito Rotger…–. Fue profesor de Tributario y director de la Residencia de Estudiantes de la UIB en la época de Nadal Batle: pasajes de una vida. Porque su retrato adulto ha sido el Bar Pesquero y esto sí es la Palma de siempre, la que en los 70 íbamos a tomar el aperitivo o el café y poníamos a Demis Roussos en la sinfonola y el potente olor de las redes se mezclaba con el aroma del hash fumado cara al mar. El Pesquero era el viejo bar de una ciudad-puerto que Dols y Rus convirtieron en un fragmento de la Palma del siglo XXI y ahí es donde ha de residir el espíritu de Miguel Dols: él unió a tirios y a troyanos, a ortodoxos y a heterodoxos, a oficiales y marginales, mientras circulaba entre las mesas sin dejar de saludar a nadie y se acodaba en la barra luego, al caer la tarde, como un viejo marino –siempre tuvo afición por la vela– algo derrumbado en su puente de mando.
Cuando salgamos de nuestro encierro y ojalá podamos hacerlo pronto, la ciudad habrá cambiado: no porque en imágenes ahora la veamos habitada por patos y gaviotas, caminando como jubilados en el parque desierto; ni porque los delfines salten frente a la catedral; ni porque parezca, como todas, una ciudad fantasma de película de ciencia ficción. Nada de eso habrá mermado su espíritu secular. La falta de algunos de los que la habitaron, dándole un aire distinto y más rico en aquello a lo que dedicaron su vida, sí la habrá cambiado. Quizá la alegría del regreso nos impida pensar demasiado en ellos, pero pasará el tiempo, no mucho, y seremos conscientes de que la Palma que dejamos atrás cuando se decretó el estado de alarma, ya no es ni será la misma. Pavía y Dols son dos ejemplos de lo que digo.