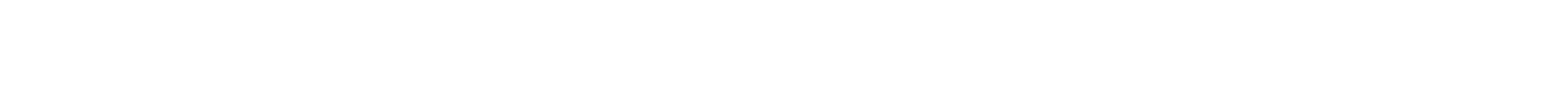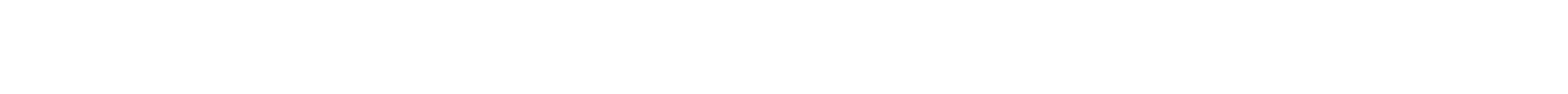Las muertes de Antonio Alemany


Las muertes de Antonio Alemany
Lytton Strachey fue un excéntrico británico relacionado con el grupo de Bloomsbury. Era un hombre valiente que poseyó una lengua tan divertida como acerada, hija de una cultura apabullante, y la esgrimió cada vez que fue necesario y donde fue necesario. Ante los tribunales incluso, que lo condenaron por su defensa de la objeción de conciencia en tiempos de guerra. Entre sus libros hay uno de retratos de personajes de Gran Bretaña titulado Victorianos eminentes. Es una colección de piezas maestras, donde el periodismo, la historia y la literatura se alían en el despliegue de una inteligencia única. Antonio Alemany, que murió hace unos días en Palma, sabía quien era Lytton Strachey.
He dicho que Antonio Alemany murió en Palma hace unos días y tengo algunas dudas al respecto. Llevaba un par de años viajando en un lento extravío por su mente, siempre con la sonrisa en los labios y saludando por la calle a todos los que creía que conocía o le conocían. Así se despidió largamente de la sociedad mallorquina –atento, educado y con esa sonrisa en los labios–, sin demostrar por un solo momento que supiera que parte de esa sociedad le había condenado años atrás. Su concepción de la estructura social insular le indujo a creer que Mallorca se comprendía y explicaba en su totalidad desde el microcosmos de la parroquia de Santa Eulalia. Era un palmesano de la cité sobre la ville. Había disfrutado con Mort de dama pero no se creyó el réquiem villalonguiano: aquella vida tenía una continuidad en el tiempo y él representaría su espíritu y su memoria, filtrándola bajo las ventajas de la modernidad: eso creyó. Era un hombre tradicional en las formas y un liberal-conservador en el fondo, pero no puede decirse que fuera un hombre antiguo y hay toda una vida periodística detrás –y el ritmo de su prosa, que fue moderno– que así lo demuestran. La vida periodística de un demócrata que combatió al franquismo –y al periódico local del Régimen con florete y sable– desde lo que vino en llamarse después derecha civilizada. Nunca un diario mallorquín ha alcanzado la proyección nacional de Diario de Mallorca mientras él estuvo al frente de su Redacción.
Dirigió periódicos y revistas, los fundó, dio trabajo a mucha gente, triunfó, fracasó y no se arredró nunca. Pero mientras cultivaba su propia hermenéutica insular –que iba aislándolo poco a poco–, el tiempo transcurría inexorable y la Mallorca autonómica abandonaba ese ideario suyo no en el desván sino en el laboratorio que deforma el pasado para convertirlo en lo que no fue. Antonio Alemany se rebeló a eso y quiso combatirlo desde el presente: era valiente y le gustaba la polémica: tampoco se lo perdonaron. El resto lo puso su fe en sí mismo –un punto solipsista– y la soberbia intelectual del que considera que su rival no sabe nada y se niega a que la realidad incline la balanza a favor del ignorante. Al fin y al cabo era un periodista de la misma tierra que dio a Miquel dels Sants Oliver, a Josep Melià y a Andrés Ferret: formaban parte del mismo tronco, aunque fueran de familias distintas. Y al revés que los dos primeros, que no de Andrés, Alemany siempre vistió impecablemente: de estilo inglés, como sus pipas, pasaba los veranos en tierra vasca, cuya burguesía es la más anglófila de nuestro país. La anglofilia es una forma de estar en el mundo, tan insular, por cierto, como la nuestra, y fue Buffon quien afirmó que el estilo era el hombre. Alemany siempre pensó que el fair-play era un valor universal.
Conocía tan bien la historia de Mallorca como la del parlamentarismo británico; a Tocqueville como a Chateaubriand; a Karl Popper como a Karl Marx. Hace muchos años, cuando los vientos públicos ya no le eran favorables, en una cena en el Grand Hotel con otros periodistas y gente de letras, ante un sarcasmo inconveniente dije que ‘si Toni Alemany no existiera habría que inventarlo’. Se hizo un silencio, pero la frase debió de calar porque la leí repetida después bajo otras autorías. Sigo pensando lo mismo, como pienso que él acabó siendo su peor enemigo. Mientras aún no lo era, fue imprescindible como contrapunto intelectual del pensamiento cultural que se convertiría en dominante: no se callaba y ponía muy nerviosos a sus contrincantes. En cualquier sociedad ocurre como en la naturaleza: o lleva dentro de sí el combate dialéctico, o está muerta, o a punto de caer en el totalitarismo y Alemany ejerció el axioma de la vivacidad con creces. En cuanto a la lengua –donde discutió y fue discutido con virulencia– procedía de Antoni M. Alcover y no de Fabra, de los modos y giros de la nobleza local –a la que pertenecía por línea materna– y no de los planteamientos de Moll. Tal vez su error fue hacer política con ella y usarla como campo de batalla: ahí se convirtió en reflejo especular de aquellos a los que combatía.
La política no lo trató bien (él pertenecía a otra escuela) y tampoco supo tratar con ella: si se hubiera dedicado exclusivamente al periodismo, se habría evitado caídas, tentaciones y heridas que nadie –por supuesto ninguno de los que lo atacaron– hubiera sabido llevar como los llevó él: con idénticos humor y displicencia, quiero decir. Y se habría evitado caer incluso en cosas que había criticado en otros con dureza. Pero su pulsión por crear una derecha distinta y su convencimiento de estar au dessus de la mêlée se lo impidieron. Antes me he referido a las muertes de Antonio Alemany: estuvo la que ocurrió el domingo pasado, estuvo la cruel desmemoria como colofón de la desventura y estuvo la muerte civil –a la que se sobrepuso en apariencia, costándole la enfermedad–. Nunca he de olvidar cómo fue tratado por la prensa en los días de su juicio. Las crónicas fueron puro linchamiento y a momentos parecieron las del juicio a María Antonieta. No exagero ni pizca: visiten hemerotecas: hasta el lustre de los zapatos o la seda de sus corbatas sirvieron para las críticas más zafias. Tampoco ahí perdió jamás la sonrisa: lo intentaron arrastrar por el barro hasta algunos de los que prohijó profesionalmente. Ni se inmutó. Estaba a otras, como siempre, y su mente en el contraataque jurídico. En esos días recordé una cita de Herman Hesse: ‘De la Revolución francesa jamás he admirado a los revolucionarios, sino a esos aristócratas que morían guardando la compostura’. Algo de esto hubo en el proceso de esa muerte civil que precedió a la del Alzhéimer y a la física de ahora, donde todos –él y sus errores, también– tuvimos la responsabilidad de no estar a la altura.
*Artículo del escritor José Carlos Llop, para la web de Palma XXI.